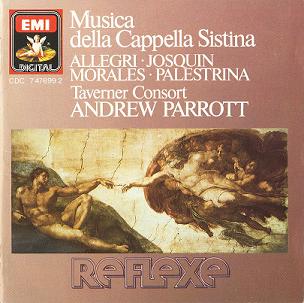El
Officium Defunctorum fue compuesto en
1603 para las “solemnisimas y grandiosas
honras” del funeral de María, infanta de España y Archiduquesa de Austria (que
ostentaba la distinción de ser hija, mujer, madre y hermana de emperadores), residente
desde 1582 en el Convento de las Descalzas Reales, donde Tomás Luis de Victoria,
después de sus veinte años al servicio papal en Roma, había asumido el rol de Maestro
de Capilla de la Emperatriz, cúspide de la vida musical madrileña, ya que la
Corte –y con ella, la Capilla Real– había sido trasladada a Valladolid dos años
antes.
Siguiendo
la convención que el Concilio de Trento (1545–1563) hizo del Oficio de
Difuntos, Victoria consagra su parte central a la Misa de Réquiem con sus propios
habituales –con la significativa ausencia del Dies irae–, precedida por una lección de maitines y culminada por
un motete funerario y un responsorio de absolución. A coro para seis voces (cantus I y II, alto, tenor I y II, y
bajo), Victoria estructura con rigidez formal las secciones polifónicas de la
Misa alrededor del tradicional canto llano litúrgico, que es además la fuente
para la parte del cantus II, aunque a
menudo desaparece en las líneas adyacentes. En observancia de la tradición
hispánica, las entonaciones del gregoriano o incipit son empleadas no sólo al comienzo de cada sección, sino
también para delinear versículos.
I Lectio: Basada en el texto bíblico Taedet animam meam (Job 10:1–7),
describe la desesperanza vital de una liberación que nunca llegará. Excepcionalmente
a cuatro voces, el concepto homorrítmico y silábico se interrumpe levemente a
la finalización de cada recitado. Su textura estricta y severa marca el estilo
declamatorio, elegante en sus cadencias y en sus pausas, una aproximación
reverencial al tema de la muerte y espejo de la naturaleza introspectiva en la música
contemporánea.
II Introitus: En tres
secciones (ABA), alternando versículos de canto gregoriano y polifonía. Su apertura
invita a la contemplación del descanso eterno, un estado que retornará
regularmente (Graduale, Sanctus y Agnus Dei), pero que es interrumpido en Offertorium y Responsorium
por la amenaza de los terrores infernales.
III La sensibilidad de Victoria hacia el
texto continua en el Kyrie, cuya
estructura tripartita ofrece la oportunidad de distinguir estas secciones
musicalmente: en el tierno Christie
sólo están las líneas altas. Aunque no es la norma, algunos intérpretes
engastan introducciones de canto llano entre las peticiones de piedad.
IV Graduale: En dos partes, repitiendo la primera el
texto del Introitus. El cantus II presenta el incipit mientras el cantus I desarrolla una contramelodía con valores notacionales
cortos y elaborados adornos. Ambos destacan con tesituras mucho más agudas que
el resto de la textura con efecto de dúo vocal etéreo y ornamentado.
V Offertorium: Excepcionalmente el canto llano está en
la voz de alto. Comienza como oración por el difunto para
cambiar dramáticamente en imagen de esperanza, guiándonos a la promesa de
Abraham. El temor a lo desconocido es
efectivamente representado por el profundo “lacu”
y la imagen de los “ore leonis”,
cuyas fauces devoran a las almas perdidas, simbolizadas por intervalos
aleatorios desde la cuarta a la octava.
VI Sanctus y Benedictus: Considerado como una sola sección debido
a su verso compartido “hosanna in
excelsis”, es un texto de alabanza por la redención divina en tres partes
(ABC) iniciadas por un breve gregoriano.
VII Agnus Dei: Oración de misericordia en tres elementos
(ABC) separados por la entonación del incipit.
La zona central, enteramente en canto llano, rompe la secuencia utilizada hasta
ahora.
VIII Communio: Ruego fúnebre que retorna la
segmentación gregoriano–polifonía (AB). Recibe un tratamiento armónico especial
debido a su significado litúrgico: en el compás 18 un cambio tonal ocurre cuando
una inesperada tríada en la mayor sigue a una sutil pausa en las seis voces; la
serena homofonía conduce nuestra atención al significado del texto.
IX Motectum: Concluida la Misa, Victoria continua con
el sobrecogedor motete funerario Versa
est in luctum cithara mea (del texto de Job 30:31 y 7:16b sobre la brevedad
de la vida). Audaz y sencillo a la par, debió ser cantado mientras las
personalidades se reunieron ante el catafalco (una enorme arquitectura efímera
de orden corintio rodeada de miles de velas rodeando el ataúd –obviamente vacío,
ya que el enterramiento tuvo lugar pocos días después del óbito–) para el rito final
de la Absolución, para el cual Victoria compuso el…
X Responsorium: Libera
me, Domine, texto de cólera y temor a la muerte, entonado mientras se
rociaba el ataúd con incienso y agua bendita. Drama en miniatura (llamado hace
años de manera popular La Tremenda) dentro
del conjunto, agolpando agonía sobre agonía mientras se alternan abreviada
polifonía con breves pasajes de canto llano como respuesta –revertiendo el orden
común–, ya que el ritual estipula que estas contestaciones debían ser cantadas
por todas las órdenes religiosas presentes en el acto. Consta de ocho secciones (ABCDEABC’), finalizando con una última súplica en forma de reducido Kyrie eleison, una larga sucesión de acordes sostenidos que se limitan a destacar
el mensaje litúrgico.
Ocaso de una época, es este un Réquiem de función pastoral que, a través de medios austeros llega a una intensa expresión jesuítica (y no mística, ya que el misticismo centraba su estética sonora en el silencio). Para Victoria la muerte es tan sólo el tránsito a la resurrección; por ello su canto es oración en sí misma, una firme esperanza, solemne pero no lúgubre. ¿O no es de hecho la religión el protector contra la angustia de saberse mortal?
Desde 1903 el Westminster Cathedral Choir (católico, apostólico y romano) ha tratado
cotidianamente con estas músicas desde un ángulo práctico y devoto; de ahí que
la inclusión de otros cantos litúrgicos proporcione un plausible contexto funcional
comenzando con el responsorio en canto llano Credo quod Redemptor, y seguido del profundo Canticum Zachariae y su debida antífona previa. Al empaste y
limpieza del grupo de adultos (ocasionalmente –sección Tremens del Responsorium,
por ejemplo– resalta un leve vibrato
en la tesitura grave) se une la respuesta flexible de su preeminente contingente
de voces infantiles que da una fervorosa personalidad propia y alejada del
intimismo a esta catedralicia lectura. David Hill consigue un sentido de
continuidad a lo largo de la composición, cuya estructura general produce un efecto
acumulativo, sin perder la espontaneidad del flujo musical. A resaltar la Lectio donde divide el grupo por mitades
para contrastar versículos, y los últimos
compases rebosantes de paz sobre “sempiternam”
en el Agnus Dei. Grabación cálida, de
resonancia celestial sin excesiva confusión en el texto (Hyperion, 1987).
El hipnótico registro que Peter Phillips y The
Tallis Scholars hicieron en 1987 para Gimell ha sido (y sigue siendo) la gran
referencia en el concepto tildado de “herejía
inglesa”, debido a la ausencia tanto de cantos que arropen el rito religioso
como de instrumentos de apoyo. Los 12 intérpretes mixtos (4.2.4.2, entre ellos solistas hoy famosos como
Charles Daniels o Mark Padmore), alcanzan una perfección inhumana de pureza de tono y afinación, con
toda naturalidad, según el concepto de sprezzatura
del cortesano ideal de Castiglione: partiendo de unos tempi reverencialmente tranquilos, la calidez dorada de sus timbres,
de irreal transparencia, ilumina con gran claridad de texturas la transmisión
de los versículos. Lectura de variadas dinámicas (por ejemplo, dentro del mismo
Kyrie, sumiso al principio y valeroso
al final) y tesituras alternas (cc. 15–17 en el Motectum).
El énfasis en el sonido de las
sopranos aplica brillo sobre el lienzo sonoro, con destellos de melancolía y vibrantes
cadencias en los bajos. Para aquellos que gusten de la dramática distorsión
pictórica de El Greco, pasen a la galería siguiente.
Paul McCreesh se especializó en los años 90 en la recreación de eventos
históricos. En este caso nos propone el que fue un auténtico funeral de Estado con toda la
Corte presente, un proyecto concebido como rito ceremonial ya que se
añaden de manera verosímil otros cantos llanos de la época para completar el
marco litúrgico. Para respetar la tesitura original de la obra el Gabrieli
Consort queda formado por diecinueve (6.4.6.3) cantantes exclusivamente masculinos
apoyados por un bajón (antecedente renacentista del fagot), que dobla la parte
de los bajos según la práctica de la época. Imponente la homogeneidad de unos
timbres tangiblemente monásticos, equilibrados y contundentes, con unas atormentadas
dinámicas puestas al servicio de la tensa expresión: si los tenores inflaman
"libera animas omnium fidelium
defunctorum" del Offertorium,
el resplandor de los tiples (falsetistas) en la segunda sección del Sanctus (cc. 17 y ss.) destella
espeluznante, y el gran responsorio final Libera
me se interpreta con apasionada convicción. Además del especial cuidado en
la significación del texto es la única lectura que respeta la noción de que el
canto llano en el Responsorium debióse
de cantar por toda la congregación religiosa presente; igualmente encantador es
el sabor medieval conseguido en las secciones Tremens y Dies illa. Atmósfera
espacial seria e íntima, quizá no tan clara como en otros registros debido a la
áspera reverberación que difumina la polifonía (Archiv, 1994).
Se ha documentado la pragmática actitud de
Victoria ante la eventual falta de recursos musicales adecuados (“donde no hubiere aparejo de quatro voces una
sola que cante con el organo ara coro de por si”), pero curiosamente la
manera de interpretar sus obras que hoy se escucha más a menudo (el coro de
voces mixtas) es la única no apta en el siglo XVI, ya que no estaba permitido
que las mujeres participaran en la liturgia. Philip
Cave (miembro fundador de The Tallis Scholars, colaborador de The Sixteen o The
Hilliard Ensemble entre otros) fundó en 1991 el conjunto Magnificat, que en
esta interpretación se perfila en 13 voces (4.2.4.3) de las que las líneas
tiples son féminas. Además de la Lectio, en este registro se introducen otros dos cantos antes de la Misa (Ego sum resurrectio y Benedictus Dominus Deus) para intentar representar
el contexto devocional. Su rasgo característico es la belleza sonora de unos acordes
que empastan en suntuoso y cremoso legato. Los pasajes en cantus firmus se realizan en notas mesuradas conforme a la práctica
de la época, en lugar del ritmo libre que ha llegado ser norma hoy en día
(Hill). Victoria omite el versículo “Hostias
et preces” y la repetición del texto “Quam
olim Abrahae” en el Offertorium: no
hay compuestos ni canto llano ni polifonía para este versículo; en otros discos
esta deficiencia es suplida utilizando el gregoriano que Victoria empleó en su
primer Réquiem de 1583. Sin embargo,
Cave se muestra contrario a esta práctica que rompe el ritmo alterno de la obra
y prefiere continuar el canto llano con una repetición de la ultima sección de
polifonía. Toma sonora clara y de gran presencia que hace justicia al equilibrio vocal (Linn,
1995).
La
escritura aparentemente simple de la obra plantea un problema de
interpretación: la diferencia de tesitura entre las partes de sopranos y
tenores es solucionada algunos casos (Phillips) transportando la música un tono alto. Sin embargo, esta
solución (–brillante en concepto y realización práctica–) sacrifica la
oscuridad del sonido requerida por Victoria. Raúl Mallavibarrena resuelve
el trance asignando la línea cantus II
a un tándem soprano–mezzo, la línea altus
a dos contratenores reforzados por una contralto, y la línea tenor II a otra dupla tenor–barítono. La
otra cualidad peculiar de esta grabación es su apunte al incipiente Barroco a
base de enfatizar los contrastes, los claroscuros, los volúmenes, en
una suerte de expresionismo tenebrista
escultórico. La
práctica contemporánea de sombrear con órgano y bajón aporta un sonido pétreo y
ronco a la voz baja (por ejemplo, en los implacables finales
del Communio o del Motectum; pero también bendice los
acordes conclusivos del Introitus). Musica
Ficta (4.2.4.3) no exhibe una emisión inhumana (acaso no la busca); a ello se suman los tempi raudos y las borrascosas dinámicas
que asestan una tensión emocional que puede ser terrorífica (la marea sonora
del Offertorium) o de ardor intenso
del tenor I en su ascenso y caída
hacia “terra” (cc. 19 y ss.) en el Sanctus. Reverberante captación sonora (Enchiriadis, 2002) que huele a sala capitular.
La grabación de Sergio Balestracci podría ser considerada como la
antítesis terrenal de la tradición anglicana de interpretación de la polifonía renacentista
(claridad de líneas, afinación y empaste intachables, sonido penetrante) desde
la desmesurada (en el sentido literal) concepción del canto llano, que sin duda
recuerda la tradición oral que Marcel Pérès ha
estudiado en el canto corso (el vibrato y la inflexión microtonal) y que aflige
estas voces musicalmente anacrónicas, de timbre áspero, muy alejado del típico refinamiento
de canto medieval occidental de resonancia de cabeza. La conjunción del
coro La Stagione Armonica (compuesto por 23 voces –9.4.6.4–) presenta algunas imperfecciones (secundarias
en la búsqueda de efusiva expresividad, pero que dificultan la comprensión del
rito) que le otorgan un saludable y apetitoso aroma madrigalístico. Toma sonora de estupenda panorámica
y claridad espacial (Pan Classics, 2002).
Christopher
Monks hace suyo el concepto teatral: Así, las disonancias son jalonadas para subrayar
el dolor y la confusión en el Graduale;
y en el Libera me el pronunciamiento staccato en “movendi sunt” (cc. 15-17) resalta escalofriante. No obstante, la monotonía
tímbrica, la insinuación de estridencia en las notas más altas en las voces
sopranos y el mal avenido vibrato en los solistas masculinos resta empaque al Armonico
Consort (8.3.6.4). Tempi a veces frágiles
(Introitus), a veces un poco
apresurados (Graduale y Offertorium), y dinámicas que borbotean
a menudo, tal vez en demasía. Un
hedonismo curiosamente despersonalizado y técnica y afectivamente
mejorable (Deux–Elles, 2004).
A pesar de lo que su nombre indica, The Sixteen está formado por dieciocho (6.4.4.4)
voces mixtas de pulcra afinación y dicción ajustada. Harry Christophers
sigue la prescripción de la partitura de hacer cantar el canto llano por
las sopranos, excepto en el Libera me,
donde voces masculinas doblan a la octava. Contraste y variedad se dan cita en
el drama inherente: hay contrición dolorida en la Lección de Maitines y momentos
de gran delicadeza como en la inmensa paz que da el ritmo lento en el Introitus (!qué capacidad de diminuendo
al unísono en las conclusiones¡), junto a otros de acentuada expresividad (posiblemente tal intensidad emocional sea discutible para la liturgia contrarreformista) en
pasajes del Gloria o Graduale, como las acumulaciones dinámicas en “luceats” (cc. 17–20) y “non timebit” (cc. 38–42). A destacar también
la agilidad en las imitaciones en el Offertorium
(cc. 34 y ss.) y el legato de las sopranos en el Sanctus. Tempi ligeros
pero no apresurados como en el Kyrie
(redondez en su apertura, acertada la dinámica piano). Christophers es el único intérprete en enfatizar
dinámicamente la especial disonancia expresiva en el c. 18. del Communio. Órgano y bajón forman el
discreto apoyo armónico colla parte
que arropa la acústica ligeramente seca. Focalizada grabación envolvente de
gran amplitud dinámica (Coro, 2005).
Como acredita
la documentación eclesial el acompañamiento instrumental era algo que se daba
por supuesto en la liturgia hispánica (al menos en los interludios y en las
procesiones). En el registro que nos ocupa el liberal ensemble de
ministriles está formado por viola, flauta, cornetto, bajón, dos sacabuches, órgano y percusión. Deliberadamente polémico, Carles Magraner inicia
la performance (el concierto con motivo del cuatrocientos aniversario de la edición del
Officium Defunctorum) con una
marcha instrumental, teatralizando el aciago y circunspecto evento bajo el
manto de campanas que urgen al cortejo fúnebre. Un sexteto vocal de solistas
(la Capella De Ministrers) y dos voces más por parte (procedentes del Coro de
la Generalitat Valenciana) integran un total de 18 voces mixtas y poco pulidas,
en busca de un naturalismo caravaggiesco que puede derivar peligrosamente
cercano a un indescifrable y confuso mercado (Offertorium con floreos de corneta). Ya desde el principio, la misma
amalgama de metales opaca el texto: no hay que olvidar que Trento
explícitamente preceptúa “ut verba
intelligerentur”, es decir, la inteligibilidad del texto sobre las texturas
musicales. Contrastando las terrenales tímbricas de los solistas con el coro
general, Magraner vidria el Kyrie con
una paleta de radical colorido madrigalístico, exagera los cambios armónicos en
el Offertorium y amasa inusitadas sonoridades
en el Sanctus. Puro espectáculo
barroco en el responsorio final Libera me,
con heroicas marchas enlazando las secciones (CDM, 2005)
Lectura trentina desde la perspectiva de
hacer que el espíritu del canto gregoriano hable a través de Victoria: La
claridad armónica y la tranquilidad espiritual intrísecas del Réquiem son recogidas
interpretativamente por Georg Grün en una representación reflexiva de un
proceso emocional a completar por los oyentes. El ritmo comedido y etéreo proporciona
extrema comprensión en todas las líneas –a pesar de las t y las p algo sibilantes,
escúchese como en el Offertorium tanto la melodía
como la armonía se pliegan al significado del texto en “de poenis inferni” (cc. 13–21) y “ne cadant in obscurum” (cc. 41–45)–, pero resulta en conjunto en mayor
monotonía. Bien ensamblado y de timbre homogéneo y ligero, el amplio
KammerChor Saarbruecken consta de
29 voces (9.5.7.8), siendo féminas las sopranos y altos; la notable presencia
de los bajos le da gran equilibrio. En sintonía conceptual con la catedralicia
de Hill, adolece de apoyo instrumental adjunto. Correcta suma de dinámicas y cálida
reverberación (Rondeau, 2010).
Nigel Short, antiguo contratenor de Tallis Scholars y Westminster Cathedral
Choir, reúne en el coro Tenebrae a 20 intérpretes (8.3.6.3) –donde solo los
tiples son mujeres– con la precisión, unanimidad y transparencia
típicamente británicas, pero exacerbando una dramática arquitectura musical que
la firme contribución de la línea de bajos apuntala, gentil y contemplativa. Dicho
fervor tiene como contrapartida cierta pérdida de intimidad, por
ejemplo en el tercer verso del Kyrie.
Forte basto, casi doloroso, poco
natural, al comienzo del intenso Offertorium.
En el Sanctus se acentúa el
significado del texto “pleni sunt caeli
et terra gloria tua” celebrando (controladamente) el sonido en sí mismo, y en
el Responsorium se colorea urgente y
entusiasta el “dies irae”. Serenidad sedosa
en Agnus Dei. En el Motectum los tiples alcanzan su nota más
alta sobre un “Domine, nihil enim sunt
dies” de impactante angustia en su belleza gracias a la discreción en el uso de la disonancia de la que hace gala
Victoria a lo largo de la obra. Pulimentadas
gradaciones dinámicas se recogen en la espaciosa toma sonora, con una larga reverberación que emborrona la pronunciación
(Signum, 2010).
Minimalismo camerístico el del Collegium Vocale Gent, no un coro de carácter
permanente, sino una agrupación temporal de solistas vocales de entonación inamovible:
13 voces (4.2.4.3), donde sólo las sopranos son féminas, empleándose
contratenores como altos y una sólida sección de bajos. Philippe Herreweghe parte
de la concisión en téminos dramáticos (menos es más, mejor sugerir que
exhibir), una suerte de calma elegante que se aplica también a los tempi, breves pero sin perturbar el
reposo. El sereno laconismo permea la interpretación entera: no adicciona canto
llano que arrope el acto litúrgico, ni siquiera al comienzo de cada sección en
el Kyrie. A subrayar la marcada
ralentización de tempo a partir del
cambio de armonía en el Communio. Por otro lado, la extensa amplitud dinámica cincela tanto las frases como cada una
de las secciones (por ejemplo, resalta la estructura arquitectónica en el Motectum). Toma sonora atmosférica, pero
suficientemente clara para la nitidez del texto (Phi, 2011).
Harry Christophers and his Renaissance vocal ensemble,
The Sixteen, continue their association with the British Broadcasting
Corporation in God’s Composer (2011),
a documentary organized as a biographical sketch of the late sixteenth century
Spanish composer and organist Tomás Luis de Victoria. British actor Simon
Russell Beale serves as an informed and enthusiastic presenter as he strides
through cathedrals, art galleries, archives, convents and palaces while swiftly
narrating the composer’s early life, his two decades in Rome and the final
homecoming to Spain. Alas, it’s a pity some gratuitous statements of poor
musicological rigor exist.