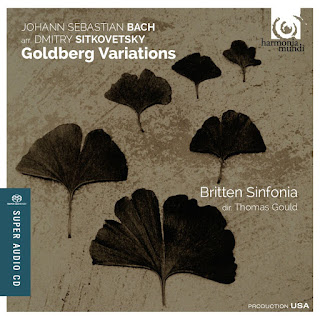Pudo haber sido otra la elegida, pero sirva ésta (la nº 14, opus 27 nº 2, apócrifamente titulada Mondschein o Claro de luna) como muestra del genial corpus beethoveniano. Compuesta en 1801, enlaza sus tres movimientos en una secuencia direccional y vanguardista, soldando los movimientos sucesivos en una continuidad unificada que comparte marcadas similitudes temáticas y texturales. Como el Cuarteto nº 14 op.131, comienza con un movimiento lento y espera hasta el finale para desencadenar la acción sonata.
I Adagio sostenuto: Lamento fúnebre cuya doble indicación “sempre pp y delicatissimamente senza sordino” dicta la sombría
resonancia de los acordes graves sobre los centenares de tresillos que giran
obstinados y modulan inmóviles. Podemos (si queremos) vislumbrar una canción
sin palabras con una primera estrofa (compases 1-23); un área central (cc.
23-41); una segunda estrofa (cc. 42-60); y una coda (cc. 60-69) que attaca subito al breve…
II Allegretto: Un interludio, “una flor entre
dos abismos” (Liszt dixit), que conecta
la casi estática apertura con la agitación final: un delicado minueto A (cc.
1-16); B (cc. 16-24); A’ (cc. 24-36), seguido de un anhelante trío C (cc.
37-44); D (cc. 44-60).
III Presto agitato: Los gestos y texturas radicales, el feroz estilo de hallazgo y
fantasía, la sensación de libérrima improvisación... no deben hacernos olvidar su
arquitectura de convencional forma sonata: exposición (cc. 1-64); desarrollo
(cc. 65-101); recapitulación (cc. 102-156); coda y elaborada cadenza (cc.
157-200), un torrente de semicorcheas arpegiadas que cierra su irremisible
carácter trágico.
Debemos comenzar por el linaje: Ignaz Friedman (alumno de Lechetizsky, a su vez pupilo de Czerny, y éste, discípulo
de Beethoven) quizás no represente el pianismo de sus ilustres profesores, pero
sí el estilo individualista y virtuosista lisztiano donde tenían cabida todo
tipo de efectos diseñados para complacer a la audiencia decimonónica, con mayor
grado de flexibilidad del tempo del que ahora es común, y enriquecimiento
de la textura y la puntuación por razones o caprichos de sonoridad. La caracterización
de los detalles expresivos (arpegios, adicción de octavas graves, descarte de
repeticiones) puede llegar a modificar el texto sagrado. La audacia rítmica es
selectiva en las diferentes voces, de modo que la melodía no siempre está
coordinada con su acompañamiento, por ejemplo, en los cc. 15-19 y cc. 51-55 del adagio sostenuto. El allegretto está fuertemente especiado con una
oposición de staccato y legato, el trío más lento. El presto agitato resulta inestable (y en
última instancia algo descontrolado), cabalgando entre síncopas y turbulencia. Algunos acordes relampagueantes son decapitados brutalmente en pos
de la elocuencia. La grabación
eléctrica (Pearl, 1926) es suficientemente nítida.
Artur Schnabel es el pionero: Además de
ser el primer pianista en grabar (1933) la integral de las sonatas
beethovenianas, es conocido por su búsqueda de la intención del compositor
mediante el estudio exhaustivo de las partituras y la literatura contemporánea.
Por ello sus registros suenan tan modernos y son todavía referencia para
cualquier intérprete del presente. Capaz de conciliar una lentitud tranquila y
concentrada con un pulso que respira y una vida interior agitada, Schnabel
sostenía que "es un error imaginar
que todas las notas deben tocarse con la misma intensidad o incluso ser netamente
audibles. Para clarificar la música, a menudo es necesario oscurecer ciertas
notas''. La elasticidad dramática de los ritmos, la naturalidad de las
variaciones dinámicas y la claridad estructural residen en la (su) comprensión
intelectual y emocional de la sonata. Acata el alla breve del adagio
sostenuto (algo que muy pocos pianistas han respetado y que lo vincula directamente
con los compases que evocan la muerte
del Comendador en el Don Giovanni
de Mozart) y alza cierta neblina por el uso del
pedal (que Glenn Gould, malévolamente, decía que Schnabel aplicaba “con gran sentimiento y para cubrir ciertas
imperfecciones técnicas”). Explosivo presto
agitato, con aceleraciones incandescentes. La edición de Pristine eclipsa las de History, Pearl, EMI o Warner,
sin estática o zumbidos, y sin afectar a las cualidades tonales.
La calidez tonal de Claudio Arrau no
tiene parangón. Sus acordes desprenden una perfección absoluta. Otra cuestión
es el emparejamiento de la obra con su personalidad musical, la nobleza altiva,
la autoconciencia, la cautela mayestática. Si el adagio sostenuto desliza muy lento, todo expresión, con un ostinato
rítmico que nunca transita mecánico, y la melodía brilla cantarina, el presto gira con una inercia diabólica, un
extraño proceder en Arrau que consideraba que “la velocidad es opuesta a la pasión”. La grabación monofónica (Warner,
1950) es asaz limpia y nos libra de los suspiros que bañan su postrer registro
de 1962 en Decca.
La sensibilidad musical de Wilhelm Backhaus se forjó
a finales del siglo XIX. Por ello se explican la cierta tosquedad (o
despreocupación) técnica, la elegante seriedad, las moderadas (y no siempre
precisas) dinámicas. Ignorando la marca alla
breve, el adagio sostenuto marcha
lóbrego y contemplativo, pero sin un ápice de sentimentalidad (la semicorchea de
la melodía es llevada a su mínima expresión), inmerso en su mundo interior e indiferente
al oyente, desenfocando admirablemente con el pedal, su flexibilidad derivando en
un curso casi errático (atención al ritardando que cierra el área central, cc. 39-41). El
allegretto es preciso y contenido en su facundia scherzante. La esporádica desincronización entre las manos en sus
acordes inicia lo que propulsará el vengativo presto agitato a un viaje tormentoso y lapidario. Desagradables
brillos metálicos se aferran a las notas más altas aún en la portentosa edición
de Pristine (1952).
Personalísimo es el concepto romántico de
Solomon (Profil, 1952). Adagio sostenuto
calmado, en estado de continua meditabundez, inquietud y melancolía, sostenido
el espectral tempo en la amplia armadura,
acompañada de una refinada articulación. Es quizás el único pianista que toca
con sobriedad cisterciense la anacrusa de la melodía. El allegretto danza gravemente con una severidad que lo convierte en un macizo de ortigas (en términos lisztianos)
y el presto
agitato erupciona con inexorable impiedad, y, a pesar de su destreza
digital, varias de esas rápidas subidas de la mano izquierda están
emborronadas. Las variaciones de tempo
entre sujetos son mayúsculas.
Yves Nat es el equivalente en la escuela francesa a la caballerosidad germánica demodé de Backhaus: es apasionado e
intenso, moderadamente reprimido (nunca de forma perjudicial) por el rigor
intelectual. Venerado por Marcel
Proust, que lo elogió en estos términos: "Su forma de tocar es la de un pianista tan grande que uno ya no sabe si es
realmente un pianista; porque se vuelve tan transparente, tan lleno de lo que
interpreta, que desaparece para convertirse en una ventana a la obra maestra". La apertura es oscura y morbosa,
serena sin lentitud, donde dulces rallentandi
apuntalan el armazón. Abandono irreverente
en el soleado allegretto. La conclusión es fogosa y
punzante, se disuelve en un lirismo neoclásico y encantado, y resalta bien los
caracteres de los temas a través de diferentes tempi. Grabación acústicamente familiar, con un sólido extremo
grave y una limpidez más que aceptable (EMI, 1955).
Se puede considerar a Wilhelm Kempff como
el heredero poético de Schnabel y opuesto a Arrau. A escala íntima, es clásico
incluso en esta fantasía. Espontáneo y honesto, presenta las líneas con la
máxima claridad, los contrastes dinámicos bruscos y estrechos, los acordes
texturizados como en un órgano, las marcaciones minuciosamente observadas, el
rubato refrenado. La tranquila simplicidad favorece la interminable línea de canto del adagio sostenuto pero descuida el misterio y la profundidad de la
armonía. El pedal es escaso, sin tentaciones románticas. En el allegretto contrasta
los tempi, evitando la pesadez. Ya en
el finale la mano izquierda queda absorta
en un ritmo danzarín y festivo,
y culmina con obediencia luterana en lugar de explosionar. Creativo en los furtwänglerianos
patrones de esfuerzo y descanso, nunca predecibles y siempre diferenciados. En la edición original de DG (1956) el piano suena brillante pero un
poco quebradizo y escaso de graves;
Pristine Audio incorpora presencia
dinámica y una cálida reverberación.
Vladimir Horowitz reconcilia
el entramado clasicista (simetría y equilibrio) sin dejar de recalcar la cuota de
la marea creciente del romanticismo. El andante
sostenuto predica su aparente desinterés en Beethoven (bajándolo del olimpo
de los compositores y sentándolo en la banqueta como un colega virtuoso), pero la
diferenciación de los registros del piano muestra la pronunciada interacción
melodía/acompañamiento y enfatiza la importancia del color. Su infalible mano
izquierda acaricia entre descomunales dinámicas (el crescendo del c. 48 es lo suficientemente dramático como para
permitir que el piano del c. 49 sea
un piano subito ¿Exagerado? Tanto
como precioso). Acierta dándole una pátina melancólica al allegretto. Domina,
resonante, atronadora, una avalancha enmarañada en el presto agitato, frenética y barroquizada. Registrada en su domicilio neoyorkino, la
grabación recoge un instrumento con un peso de acción muy ligero, especialmente
preparado para su posición: las muñecas giradas hacia fuera y a menudo por
debajo del teclado, los dedos planos, los meñiques curvados (RCA, 1956).
Peter Serkin ofrece una
lectura toscaniniana de Beethoven, poco (o nada) sentimental, por momentos antiséptica,
pero con una narrativa rigurosa del edificio de la sonata, un sentido
absolutamente estricto del tempo, la articulación
diáfana y un peso muy ligero en los dedos. Los tresillos se motorizan en el
lento recitado del adagio sostenuto. La
ostentosa separación entre melodía y acompañamiento también da un gran resultado
en el camerístico sonido del allegretto,
con las octavas impecablemente alineadas. La grabación recoge el canturreo del
pianista y cultiva espontáneamente espejismos acústicos
aleatorios (Sony, 1962).
La extrema sensibilidad
define el pianismo de Ivan Moravec. La rítmica del evocativo y resignado movimiento
inicial se adapta al andamiaje, compensada con un allegretto desenfadado en el que Moravec encuentra tal ligereza de
textura que nunca suena demasiado lento (resulta increíble que un instrumento
de percusión rezume tanta suavidad y gentileza), y un final intrépidamente
impulsivo, de airados acentos con
poderío sostenido y sin estrépito.
Finura tímbrica inigualable, voluptuosidad
tonal, ingravidez. La grabación (1964) editada por Supraphon detalla
exquisitamente los amaderados timbres del Baldwin y su rica resonancia. La postrera versión de 1987 abusa del pedal, enfangando las armonías.
Cuando Beethoven afirmaba que Mozart "tenía
una forma de tocar elegante pero entrecortada, sin legato" quería
decir que realmente era un clavecinista, no un pianista. Puede que Glenn Gould entre
en esa categoría. Lo que hace con la Moonlight
es de una perversidad fascinante. Aprovecha los amplios márgenes interpretativos
y la libre morfología para intuir, más que obrar, una lectura transgresora y
blasfema, aislada de la perspectiva histórica. Su adagio sostenuto es quizá el más ascético e impasible de la
discografía, en gélido staccato mecanizado,
sin asomo de pedal, desbrozando sus inflexiones y desmigando la evocación
romántica; la línea del bajo coalesce en melodía. Licencias rítmicas en el
torturado allegretto. En el presto agitato el sonido y la furia
salen de Yoknapatawpha y se instalan en los suburbios
de Toronto. La toma sonora recoge el
lied tarareado por Gould y los desconcertantes crujidos de su famosa banqueta
infantil (Sony, 1967).
Friedrich Gulda se centra en la velocidad y la agilidad,
interesado en iluminar la estructura con su fenomenal técnica, falto de
expresividad lírica frente a tantos otros. No destaca en sutilezas refinadas,
pero articula y frasea espléndido, las texturas tan claras que a veces su piano
se acerca (remotamente) a la sonoridad de un fortepiano. La dinámica es amplia,
ignorando en ocasiones los límites amables del instrumento (acaso las malas compañías jazzísticas han
contaminado su pulsación). La actitud (el riesgo y la pulsión), la
independencia rítmica entre las manos, y el tratamiento suelto del rubato
proporcionan un toque picante. El
sonido del piano es impactante y seco, distorsionado en los pasajes sísmicos (Decca, 1967).
Radu Lupu entra en trance para regalarnos
su persuasiva visión privada, de estilismo poco convencional, con un magnífico
rango dinámico (esporádicamente el requerido por el compositor), toques aterciopelados
que rezan significados, y una flexión celibidachiana del pulso básico. La
historia comienza en un adagio sostenuto
de sensualidad impresionista, y entre suspiros y desvanecimientos erige un
edificio con un sorpresivo clímax dinámico. A la moda rusa, desplaza el bajo
una octava en los puntales estructurales (cc. 23 y 42) para crear un entorno
submarino. Lupu se recompone el vestido y atempera la atmósfera en el allegretto. Sinfónico e impactante presto agitato, orquestado en oleadas que
crecen desde los graves y viajan de forma arrolladora, con gran amplitud y
tensión emocional. Schubert asoma al fondo del estudio (Decca, 1972).
Alfred Brendel parte de
la creencia de que interponer la propia personalidad entre las notas y los
oyentes es injusto e imprudente: es un seguidor de la directriz de Stravinsky
"no me interpretes, sólo toca las notas como están escritas". Así, hilvana la corrección
vienesa, la rígida implacabilidad, la austera construcción arquitectónica
netamente estructurada, la claridad textural. En el adagio sostenuto actúa sobre el pedal una fracción de segundo
después de los acordes, dando la ilusión de que las armonías se superponen. La
expresión es reservada, pero atina al impulsar una clave dinámica para rematar
el arco de la sección central. Banal allegretto,
donde la pulsación en staccato cristaliza en un fraseo meticuloso. Brendel
restaura el orden bursátil en un finale
de ritmo relajado, donde los sobresaltos no son bien recibidos, y los f y ff
son indistinguibles. Toma cercana y poco atrayente (Philips,
1972), pero que
al menos descarta los habituales gemidos del pianista.
Anton Kuerti es el Fischer-Dieskau del
piano. El ritmo parsimonioso en general le permite pintar con luces y sombras a
voluntad, otorgando matices a cada nota y a cada frase, trazando gráciles
variaciones dinámicas, coloreando tonalmente y aplicando rubato. Si bien las
pausas inspiran con tensión, la curva estructural se desdibuja. Kuerti llamaba vándalos a aquellos que hiperromantizan
el adagio sostenuto. Él lo ilustra
con la mayor de las moderaciones, sin subrayar el ritmo staccato del tema, con la mano izquierda articulando con igual
trascendencia en la vocalización (la conversación) de la música. La ternura
prosigue en el lánguido allegretto. El presto agitato es apacible en dinámicas y observa un irreconciliable
ritmo lento al comienzo del segundo tema a pesar de que no hay marcación en la
partitura a ese respecto. La toma sonora, en concierto, da una imagen realista
del entorno, sin desdeñar los matices y detalles del metálico piano (Analekta,
1974).
La publicación del ciclo de sonatas beethoveniano
de Annie Fischer
para el sello Hungaroton (1977) quedó supeditado a su propia muerte, ya que la esterilidad
emocional que la provocaba el estudio de grabación chocaba con la intensidad de
su comunicación con el público. Dependiente de la inspiración del momento,
nunca tocaba una pieza de la misma manera dos veces (algo que compartía con el propio Beethoven como
concertista). Su auto exigencia es extrema en busca de
la precisión expresiva: el etéreo legato en el adagio sostenuto, la variedad tímbrica en las repeticiones del allegretto,
con livianos cambios de dinámica y color. Fischer se lanza con arrojo a un tumultuoso
finale, que percute con energía incendiaria. La toma sonora recoge el
castigo a un piano oscuro, duro y cortante, con abruptos cambios de tempo y dinámica.
El ortodoxo Emil
Gilels, siempre cuidadoso en la transmisión técnica de la partitura, prefiere
lo apolíneo sobre lo dionisíaco. El adagio
sostenuto transita olímpico y por supuesto obvia las instrucciones de pedal.
En el allegretto domina un ritmo
modesto y sincero, como una oración. Gilels comanda el presto agitato con tensión dramática, sí, pero con la ataráxica
impasibilidad del capitán en el castillo de popa. Aunque los grandes contrastes
dinámicos son su sello personal algunas veces la violencia
percusiva, empuja el registro agudo al
desgarro (DG, 1980).
La característica
esencial de la lectura de Paul Badura-Skoda es la personalidad umbría, con un
notable registro grave, del instrumento construido en Viena hacia 1790 por Anton
Walter, y que mantiene los forros originales de piel en los martillos. La
apertura es rápida, viva, limpia y sin manierismos; fluida y rítmicamente ágil.
Badura-Skoda anuncia su individualidad con algunas notas y frases de acento
único y muestra una discreta gama de dinámicas (comparado con un piano moderno;
pero ¿cuál? ¿el de Gould?, ¿el de Gilels?). La estupenda grabación expone el ruidoso
mecanismo (Astreé, 1988).
Mikhail Pletnev materializa una interpretación
excéntrica. En realidad, toma al pie de la letra las instrucciones de Beethoven
de tocar el adagio sostenuto sin apagadores, pero el
efecto en un aparato moderno resulta
primero chocante y luego onírico, fantasmagórico: los acordes sostenidos
patrocinan un marchamo fúnebre que necesariamente implica un tempo muy lento para tratar que la
neblina no mezcle y superponga todas las armonías moduladas a lo largo de la
pieza. Su triunfal fortaleza técnica le permite incluso arpegiar algunos
acordes en el frenético finale. La muy
cercana grabación retiene sin embargo la amplitud del espacio (Virgin, 1988).
Richard Goode no tiene la actitud del
virtuoso (sí su técnica) ya que se forjó profesionalmente durante décadas como
músico de cámara y liederista. Quizá por ello no busca una visión protagonista
o revolucionaria: su humilde franqueza hacia el texto (o hacia su fidelidad
espiritual) recorta las emociones, las ordena, aparta algunas con cuidado; ello
se compensa con una iluminación excepcional del detalle y la coreografía de la
obra. A la bondad en los moderados contrastes dinámicos y en la coloración se
añade un inmaculado y cremoso legato en el adagio
sostenuto; las manos absolutamente independientes. El segundo tema del finale se eleva chopinesco. El registro (Elektra Nonesuch, 1989) es excelente y rico en graves.
Melvyn Tan parece empeñado en que el fortepiano de época sea
desesperadamente inadecuado para expresar la dialéctica beethoveniana. Sus dementes
ataques (propiamente dicho, Careful with
that axe, Melvyn), entre requiebros y retenciones, vagan por una grabación confusa (Virgin, 1993) en la
que los gozos y las sombras del instrumento combaten en un túnel por una onza
de chocolate.
András Schiff se decanta
por un enfoque académico (en cuanto al texto) pero no historicista (en cuanto
al instrumento). Para ser coherente con
el seguimiento de la partitura al pie de la letra mantiene el pedal pisado
(parcialmente) durante todo el adagio sostenuto, vaporoso sin llegar a
pastoso, y sin crear disonancias molestas, excepto en el rápido bajo en los cc.
48-49 y cc. 56-58. Sigue escrupulosamente la indicación alla breve con
dos pulsos por compás, y divorcia polifónicamente la melodía de la figuración
de los tresillos (que transmutan bachianos, privados de una pulsación rítmica
chispeante), sin que haya interacción alguna. Schiff se esmera en distinguir
las articulaciones ligadas de las separadas en el allegretto. Como
Kuerti diferencia con claridad los tempi de los sujetos tormentoso
y lúgubre en el presto agitato, que se salpica con silencios impredecibles
y peligrosos (aunque esto es sin duda una ilusión bien planeada). La toma
sonora procedente de concierto mantiene la resonancia natural (ECM, 2005).
Ronald Brautigam emplea
un fortepiano Walter (copia) estrictamente contemporáneo (1802). Pero el
instrumento no quita que el intérprete se decante por un enfoque romántico: el adagio sostenuto está cuidadosamente engarzado con numerosos y pequeños
ajustes rítmicos y acentos inesperados. Además del apagador de rodilla (cuyo efecto
de desenfoque se limita a la duración del compás debido al tempo relativamente lento), Brautigam incorpora un registro que interpone
una fina tela entre los martillos y las cuerdas, abrazando el color con una
niebla aterciopelada. El compulsivo círculo melódico-armónico resulta tan sofocante
y desorientador como un grabado de Escher. Los contrastes dinámicos locales
proporcionan carácter al allegretto. En
la primera página del finale se
emplean tres tipos de sonoridad: non legato sin pedal, legato sin
pedal y subito forte con pedal. El empleo incesante del pedal, común en
muchas grabaciones, elimina esas distinciones. No aquí, donde el ritmo surge
espontáneo de la claridad sin par, impetuoso y rugiente, sin aspavientos, tan
solo empleando las tensiones que surgen de la partitura, sin que la contundente
expresión en los sf corra el riesgo
de ser excesiva. La amplia separación de las manos demanda una coherente
heterogeneidad de los registros, notoriamente capturados por BIS en 2005.
Steven Osborne nos embarca en una travesía poética por las dinámicas, progresando desde la meditación a la actividad
corpórea. El adagio sostenuto radia hipnotismo y
acaricia con su gama de pianissimi, elevándose solo para remarcar el área
central del lied. El allegretto trota
juguetón y el presto agitato galopa por diferentes grados sf hasta impactar con toda la
fuerza sin atender a los feísmos metálicos que subyugan las cuerdas golpeadas
(Hyperion, 2008).
Murray Perahia sugiere en
su nueva edición de la sonata que Beethoven pudo haber tenido la intención de
que sus arpegios emularan el arpa eólica, instrumento enormemente popular
durante la vida del compositor. La idea suena interesante (y prestada, ya que
recoge el testigo de Carl Czerny), pero, ¿se transfiere esta intuición a la
música? El timbre es cristalino y perfectamente graduado, el uso del pedal
convencional (como la mayoría de los pianistas sigue la interpretación de
Czerny y cambia el pedal con cada nueva armonía), el rubato amordazado con la
rigidez de un preludio bachiano. Ni siquiera la resonante grabación (DG, 2017) resulta
innovadora.
Igor Levit ubica milagrosas gradaciones
dinámicas (sin cataclísmicos contrastes románticos) sobre tempi de
ligereza schnabeliana. Su toque revolotea
cambiante pero no improvisado. El adecuado uso del
pedal en el oscilante y amenazante adagio
sostenuto produce unos graves líquidos y dislocados para no tapar la
melodía. A destacar la intensidad que logra, no ya en el cromatismo
de los compases 51-54, sino en la tensión puramente diatónica del segundo
tiempo del c. 55. Los sólidos aunque tranquilos ritmos
del allegretto nos recuerdan que Haydn
fue profesor de piano de Beethoven. El efecto acumulativo se resuelve en un presto agitato portentoso, donde cada
frase posee un vector direccional que apunta hacia la desesperanza. Toma sonora
detallada a pesar de la superflua reverberación escénica (Sony, 2018).
La flexibilidad lírica caracteriza la
ejecución de Jos van Immerseel (Alpha, 2019). En el adagio
sostenuto enfatiza la primera corchea de la anacrusa desequilibrando su
impulso; su reticencia a tocar en tempo durante mucho tiempo no es
aparente: inesperadamente rola, pausa, retiene. Cincela el stacatto en
el allegretto. El paso pausado y el refinamiento del presto agitato no parecen propios de la
imagen (que tenemos) de Beethoven, pero nos proporcionan tiempo (nada menos que
9:08) no solo para recrearnos y abrumarnos en la abigarrada sonoridad del
instrumento, réplica de un Walter circa
1800, sino también para apreciar la cohesión motívica de la sonata. La dinámica es relativamente tranquila y aterrazada,
lo que contribuye a la atmósfera de tensión subyacente que finalmente se libera
en los últimos compases. Las fluctuaciones de tempo cuidadosamente graduadas
contrastan con los cambios de ritmo mucho más bruscos y exagerados en la
grabación previa (Accord, 1983), en un piano Graf de 1824 donde podría recordar
a Friedman, y su libertad de expresión desfigura la estructura de la sonata (el
propio Immerseel ha reconocido posteriormente que este registro “suena como una distorsión de la realidad”).
Daniel Barenboim ha
grabado la sonata hasta en seis ocasiones en otras tantas décadas, siempre con
solemne reverencia y apoyado en el extremismo equilibrista de un Furtwängler.
Elegiremos aquí la última (DG, 2020) por el instrumento, concebido por el
propio Barenboim a partir del bicentenario piano de Listz: el encordado en
paralelo, el rediseño de la tapa armónica y la recolocación de los martillos
reemplazan la homogeneidad del ubicuo Steinway model D por unos registros
diferenciados según su tesitura, pero de resonancia escasa. Barenboim lleva el adagio sostenuto al límite, como
prolegómeno de una tragedia, con el desmesurado rubato y los reguladores
dinámicos personalizados casi rompiendo la línea musical, el teclado
(pareciendo) incapaz de producir un legato suave y cantarín. Deliberado allegretto, con la necesidad de lograr
una revelación (el subrayado, las pausas) en cada frase. En el presto agitato la agilidad y la fluidez
se resienten, la dinámica reclama mayores cumbres y valles. En resumen, para encontrar la espontaneidad del gran pianista
argentino regresen a las ediciones de antaño (Profil, 1958, y EMI, 1967).
“No sabe nada, no aprende nada y no
escribirá nada bueno” decía Salieri de su alumno Beethoven. Nikolai
Lugansky pone a prueba la pedagogía del italiano y disecciona la obra no como
ente sonata, sino como páginas desconectadas entre sí (incluso en sus partes
constituyentes) y solamente relacionadas por su melífluo timbre. Adagio sostenuto poderoso y masivo, despegando desde el mezzo-piano y
elevándose por momentos al forte, pero pobre en
fantasía agógica. El encorsetado allegretto precede a un presto
agitato de fluctuaciones apesadumbradas (HM, 2021).