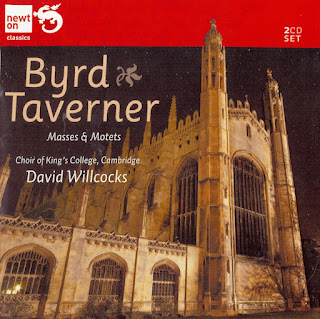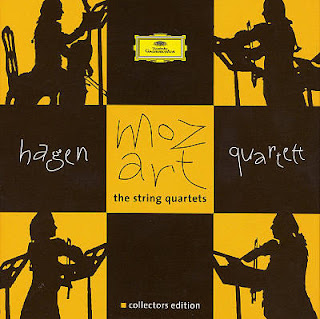El
concepto del consort de violas da gamba era ya antiguo en el
continente, pero nunca antes había aparecido en Inglaterra: instrumentos en
varios tamaños para tocar música polifónica, imitando las tesituras diversas de
un conjunto vocal, aptos para la experimentación musical. La colección de siete
pavanas (en principio una danza procesional solemne, dominante en el reinado
isabelino) a cinco partes y laúd fue terminada y publicada en Londres en 1604
aun cuando John Dowland llevaba una década trabajando en diversas cortes de
Alemania, Italia y Dinamarca.
La
serena belleza de Lachrimae or Seaven
Teares habla por sí misma, pero también desprende dispares preguntas:
¿Por qué siete? ¿Cómo están relacionadas? ¿Están concebidas para ser
interpretadas como un ciclo? ¿Cuál es el significado de sus títulos latinos?
¿Se relacionan con su carácter musical?
Salvo la primera –que alberga el emblema
de las lágrimas (las cuatro notas cayendo: la-sol-fa-mi) de la canción “Flow my tears”, la pieza instrumental
más popular en toda Europa por entonces–, el resto de pavanas fueron creadas expresamente
como un ciclo de variaciones, acumulativo en su efecto y con requerimiento de
ser interpretado en secuencia. Las pavanas están enlazadas por referencias
cruzadas tanto melódicas como armónicas, y elaboran un espiritual y coherente programa
sobre la melancolía religiosa, la pesadumbre y la desesperación, es decir, el
concepto isabelino de la Caída del Hombre: desde un estado de tranquilidad en
las esferas celestes (las arcaicas y estáticas pavanas 1-3); la expulsión del
Paraíso (pavana 4, que hace de eje central del ciclo, a partir de la cual los desarrollos
musicales aparecen); el doloroso proceso de aprendizaje (experimentación en
pavanas 5-6); y al fin, recuperación del estado previo de felicidad, la
iluminación y la sabiduría, todos los pecados perdonados: la última pavana, más
alterada que las precedentes, parece resumir y recapitular el ciclo, recogiendo
citas y variantes de los motivos que lo nutren.
Dowland personaliza completamente el
estilo del consort de violas: no solo
utiliza ocasionalmente progresiones e intervalos melódicos desconocidos, sino
que, además, explota el mantenimiento en el tiempo de las disonancias. Suspensiones,
relaciones falsas y choques temporales son combinados en una textura musical de
extraordinaria intensidad. A pesar de la similitud en la estructura, la
persistencia de la misma clave básica y el limitado rango dinámico de los
instrumentos, el arte delicioso de Dowland arrastra al oyente de principio a
fin.
I Lachrimae Antiquae
Muchas
de las grabaciones utilizan el mismo planteamiento de consort de violas y laúd, pero comparaciones entre ellas revelan
cuanto se ha evolucionado en la disposición de los instrumentos, encordado y
manejo del arco, afinación, vibrato, articulación y ornamentación. En 1957 Dennis
Nesbitt dirigió la agrupación de violas The Elisabethan Players (2 sopranos, 1
tenor y 2 bajos) con la expresividad apoyada en un fuerte vibrato y las
cadencias ornamentales interpretadas al virginal. Tristemente se omitieron las
repeticiones, así como la pavana Lachrimae
Coactae. El sonido, procedente de vinilo (Pye), es obtuso.

Para el primer registro completo de las Lachrimae
August Wenzinger condujo el Schola Cantorum Basiliensis Viol Quintet (1.2.2), de
textura más oscura que el anterior, todavía inundado de un vibrato que no
templa la visión fría y poco empática, de fraseo uniforme y de dinámicas sin
matices. Wenzinger, pionero en estas lindes de los instrumentos originales,
grabando incluso en los años 30, interpreta él mismo la viola soprano.
Registro muy cercano que recoge la digitación de los músicos y pequeños
desajustes en afinación y tímbrica (DHM, 1962).
II Lachrimae Antiquae Novae
La década que separa las grabaciones de Anthony Rooley (L'Oiseau Lyre, 1976) –al
frente del Consort of Musicke (2.2.1) supone un paso adelante en pos de la
claridad con la eliminación del vibrato, aunque todavía existe el miedo a
realizar algo anacrónico y la
interpretación suena algo inhibida, con unos tempi constantes para todas las pavanas– y Jakob Lindberg (Bis,
1985) fue tal, que los intérpretes de música antigua se distanciaron de la
impasible reverencia anterior, encontrando que unas medidas de rubato y calor
expresivo beneficiaban a la ejecución y le otorgaban un semblante más humano.
Las violas del Dowland Consort (en configuración diversificada que recoge toda
la familia: treble, tenor, small bass, consort bass,
great bass) evidencian un sonido más fértil,
más certeramente afinado, y en ejemplar equilibrio. Primera versión
adecuadamente historicista, a un tono inferior (la = 396Hz) de la afinación
moderna, que remarca las texturas grises, serenas, profundas. La tenaz reconfiguración del motivo de las lágrimas, y la pronunciada enfatización de los
deambuleos armónicos en todas las segundas secciones, imprimen un sentido de viaje
musical por el ciclo; la paradoja es que tal percepción no se advierte por las novedades,
sino, por el contrario, por los ligeros y diferentes matices en las repeticiones
de formas conocidas. El libreto aporta la colocación de la pareja de micrófonos
en el centro del semicírculo que forman los intérpretes y que fue capaz de
cristalizar una atmosférica imagen estéreo, con el laúd de nueve órdenes a
menudo sumergido en la corriente de las violas, y audible solo en las cadencias
decorativas.

III Lachrimae Gementes
Jordi Savall recoge
y propulsa el significado del título subrayando los motivos expresivos: livianas
progresiones dinámicas en los fraseos como doloridos placeres, pasos ponderados
y deliberados tensan una lentitud mística que aporta embeleso, encantamiento, y
un solemne y carnoso colorido. A este respecto, escúchese por ejemplo como en el
pasaje declamatorio de la sección II de Antiquae
(cc. 12-14) la repetición de frases cortas en cada una de las cinco partes se
traduce en una textura de gran riqueza. La línea de la melodía posee una
cualidad cantarina, adornada con sutilísimas ornamentaciones a cargo del autodidacta
conocimiento de Savall. La nómina de la agrupación Hesperion XX es
extraordinaria: Coin, Pandolfo, Casademunt, Duftschmid. El protagonismo del laúd
a cargo de José Miguel Moreno se integra perfectamente equilibrado (es decir,
artificialmente equilibrado: en directo el laúd queda sepultado) con los planos
de las diferentes violas (1.1.3). Es de lamentar en el disco (como en otros
casos) la arbitraria ruptura de la secuencia de pavanas ya que al intercalar
otras piezas se pierde completamente la unidad formal y el sentido conceptual
del ciclo. La grabación (Audivis, 1987) podría ser más transparente, pero no más
voluptuosamente tóxica.

IV Lachrimae Tristes
Dowland dota de significado y
atmósfera a dicho título por medio de inestabilidades armónicas, falsas
relaciones, suspensiones y afiladas disonancias en las dos primeras secciones.
Todo ello apreciable gracias a la íntima y gentil textura de Fretwork, más
ligera que la de Lindberg o Savall, capaz de delinear con nitidez todos los trazos,
como las preciosas figuras que van cascadeando en la segunda sección de Gementes (cc. 12-14). Los tempi, más breves y de gran fluidez
rítmica (Coactae), parecen sin
embargo encajar a la perfección con la palidez interpretativa, que, no obstante, también contempla leves decoraciones en la línea del cantus. Toma sonora seca y pormenorizada, de perspectiva cercana (Virgin,
1987).
V Lachrimae Coactae
La
más compleja en escritura, con abundantes e intrigantes síncopas que podrían
relacionarse al título (un proceso alquímico de mezcla forzada de dos elementos
opuestos), nos va a servir para recopilar las versiones iconoclastas. The
Parley of Instruments emplea el conjunto de cuerda estándar a finales del
Renacimiento, es decir, un violín, tres violas y un bajo, posibilidad
alternativa que Dowland considera en la portada de Lachrimae como “violons”,
a saber, la familia de los violines. Dado que en las pavanas la tesitura es
demasiado baja, se adopta la solución de transportarlas una cuarta, siguiendo la
práctica italiana que distingue entre instrumentos de diapasón alto o bajo. Peter
Holman ha confesado posteriormente que el grupo encontró difícil incluso este
recurso, ya que las violas tenor y quintus pasan la mayor parte del tiempo
tocando en las cuerdas graves. La diferencia de texturas es muy notable, aunque
no menos apta para la intensidad desgarrada y tirante de la ejecución, un
doloroso ensayo de disonancias como el chirriante acorde de dominante de
séptima en el c. 7 de Tristes, o el
repentino y efectivo de si bemol en Verae
(c. 4). Distante y transparente documento (Helios, 1992).

En esta sección inconformista también
cabe la anacrónica versión que traslada la corte isabelina al Barroco
centroeuropeo. Una Musica Antiqua Köln reducida a 5 partes
(violín, viola I-III, violoncello), de líneas espesas que desembocan pulposamente
en una linda contradicción de quinteto, cuya libertad
expresiva también se despliega en las
dinámicas. La omisión del laúd merece comentario aparte: Reinhard Goebel
propugna su exterminio dado que está básicamente confinado a doblar las cuerdas
(excepto en los patrones rítmicos y florituras ornamentales en los compases
finales de las secciones, aunque es fácil imaginar a Dowland embelleciendo las
repeticiones). Algo que (para mí) desmiente la innovadora primera edición, con
todas sus partes dispuestas en el mismo folio, pero distribuidas en diferentes
sentidos, para que cada intérprete tuviera su línea visible mientras el grupo
se sentaba alrededor de una mesa con el volumen en el centro. Aparte que, los
últimos compases de la obra quedan desolados sin la labor del laúd,
transmitiendo un mensaje de desesperanza en la redención. La grabación define
con equilibrio las líneas internas (Vanguard, 1998).

Rolf Lislevand (Linn, 2002) avanza un paso más que Goebel en su extemporaneidad
y destina catorce instrumentos de cuerda (6 violines, 4 violas, 2 cellos, un
violone y una viola da gamba -e
incluso una sorprendente flauta- denominados como Norsk Barokkorkester)
divididos en grupos de concertino y ripieno, al modus operandi del concerto
grosso, aprovechando la estructura tripartita de las pavanas, cada una con
tres frases de ocho compases. La corpórea densidad del sonido resultante paga
su penitencia y los planos interiores quedan difuminados. Articulación
rompiente en tempi personales y
ligerísimos que ensalzan el elemento rítmico, como en la fluida sección II de Coactae, notable por sus audaces y
huidizas armonías y por el pasaje cromático en el bassus.

Rizando el rizo, John Holloway interpreta a su antojo y sin base documental la
frase introductoria de Dowland: “Set forth
the Lute, Viols or Violons, in five parts” como “for the Lute, or for Viols, or for Violons”, omitiendo la escritura
del laúd e instrumentando la obra para cuatro violas barrocas y bass violín, todos ellos da braccio; pese a que no se ajusta al
requerimiento básico renacentista de tres tamaños de instrumentos, en la
práctica funciona correctamente, con una definida separación entre líneas. La
afinación original (la = 415Hz) resulta en un sonido muy oscuro, aunque las partes
tenor y quintus no parecen tener problemas con la tesitura baja. Si bien la
diferenciación de tempi es escasa, las
pavanas son caracterizadas sutilmente, ya que la falta del componente rítmico
que aporta el laúd resulta en mayor delicadeza melódica y austeridad en las
cadencias, algunas de las cuales son adornadas por una viola. La soberbia
mezcla emplea multitud de micrófonos (ECM, 2013).

VI Lachrimae Amantis
Romina Lischka, apasionada de la
música clásica hindú, opta en esta primera grabación del Heathor Consort por un
movimiento insistente, calmo y sensible sobre la célula temática ubicua de las
lágrimas, resbalando lentamente y ralentizando los tempi hasta casi la suspensión (Tristes
en 5:26). Intercambio de frases gentil, transparente, el contrapunto finamente
dibujado, suavizando los choques armónicos. Vaporosas gradaciones dinámicas,
respiración común y sonido homogéneo (a pesar de preferir dos violas sopranos,
se aprecia un barnizado sombrío que da el violone), que, inevitablemente, desplaza al reticente laúd. Esta lectura es quizá la que mejor combina
melancolía y religión en la alegoría de la inocencia perdida. En la sección
final de Verae el atareado desplazamiento
interno en la escritura se apacigua, su mágica progresión armónica casi
inmóvil, y los últimos cuatro compases se desarrollan con gran simplicidad, con
solo un acorde en cada uno, en un efecto hipnótico y esencial: Dowland imparte
al oyente su esperanza de salvación (musical). Calidez ambiental de la toma
sonora (Fuga Libera, 2013).

VII Lachrimae Verae
Las
pavanas son literalmente “passionate”,
según la denominación del autor: Phantasm (Linn, 2015) formula un planteamiento
emocional por cuanto no teme emplear el contraste dinámico, la flexibilidad en
los ritmos, o la articulación angulosa: los ásperos acordes en si mayor en Gementes, la desenfrenada urgencia en Novae, la sublime tristeza en la
apertura de Tristes, algún atisbo de
expresivo vibrato (cc. 6-7 de Amantis).
Algunas repeticiones, secciones e incluso Lachrimae
fluyen en otras sin pausa, comunicando certeramente el sentido cíclico. Destaca
entre el conjunto entero de pavanas por su vehemencia emotiva el sobrecogedor
pasaje declamatorio del comienzo de la tercera sección de Gementes (cc. 17-19) unido al cambio en la dirección armónica. El
equilibrio sonoro parece cercano al de un concierto en directo: el laúd se
mantiene a duras penas sobre la orfebrería de las líneas entrelazadas, de preferencia
por las voces medias (1.3.1).