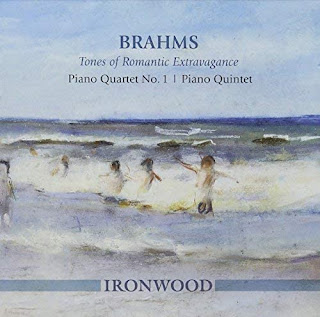Se suele adjetivar esta partitura como crepuscular, otoñal. Pero Brahms sólo tenía 52 años cuando completó la obra. Acaso sentía resignación ante la vida. Anhelo del pasado, seguro.
De todas sus sinfonías, la Cuarta (1885) es la más impregnada con prácticas antiguas: las terceras y su inversión en secuencia (entre cuerdas y vientos de turbulenta vida interior) como la base que configura toda la pieza; el experimental final, una chacona en variaciones en forma de zarabanda sobre un tema de ocho compases, que abarca una cosmogonía tolkiana de aspiración heroica, pathos, ferocidad y tragedia; y, sobre todo, la transferencia del vocalismo medieval a las fuerzas instrumentales en forma de conversaciones antifonales, la austeridad de los eclesiásticos modos medievales derivando en tensiones armónicas y dramáticas.
Obcecadamente enclavada en el esquema de cuatro movimientos, su instrumentación rehúsa superar el ya sesentón diseño beethoveniano. Sin embargo, este método pionero de crear una gran forma a partir de un mínimo material temático es el punto de origen del dodecafonismo. Así pues, ¿conservador o revolucionario? “Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto; es una fuerza viva que anima e informa el presente, y que asegura la continuidad de la creación“ (Stravinsky).
El epistolario desvela la ambigüedad de su vida sentimental (humana, demasiado humana); también su música encuentra su conciliación en una doble vertiente: el arrebato y el control, el impulso y la economía, la rabia y la disciplina, el romanticismo y el clasicismo. Tal vez es esta misma ambivalencia la que engendra el amplio espectro de aproximaciones encontradas en la discografía.
Los contemporáneos de Brahms confirman que una de las principales características de sus propias interpretaciones era la elasticidad en el fraseo. Este legado quedó recogido en la primitiva grabación de Hermann Abendroth al frente de la London Symphony Orchestra (Biddulph, 1927), vigorosa pero técnicamente imprecisa y deslavazada formalmente.
Felix Weingartner llegó a dirigir en presencia y con el beneplácito expreso del compositor. Es un mediador del estilo sobrio, estable, literal, neutral y no intervencionista, de claridad y proporción clásicas, que hace de la abstinencia una virtud. Tempi precisos y livianos, y meridiana acentuación para llegar a la esencia de la partitura. Weingartner ilumina las texturas voluminosas brahmsianas con unas voces medias melifluas e ingrávidas a cargo de la London Symphony Orchestra (Andante, 1938). Los sedientos de emociones llamen a la siguiente puerta.
Resulta fascinante a nuestros oídos el estilo irrepetible de Willem Mengelberg liderando a la Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam en 1938, deseoso de resaltar los elementos poéticos de la música, con ingredientes personales como el fraseo extremadamente expresivo, los acentos inusuales, y alguna idiosincrasia dinámica como el forte súbito. El mismo Brahms indicó en el manuscrito cambios de tempo para variaciones específicas, que luego borró al enviarlas al editor. La razón, según se desprende de sus escritos, es que “los músicos llegarían a ellas de manera natural”. Liberales expansiones de tempo como bullientes manantiales de energía y numerosos portamenti (deslizamientos entre notas) añadiendo énfasis en momentos clave. A pesar de la meticulosa preparación (o por ello), cada compás suena fresco, como recién hecho. La gran atención al detalle no obscurece la silueta conjunta de la obra, algo debido sin duda al continuo estudio e interpretación de la obra bachiana por parte de Mengelberg. La claridad de las texturas deriva de su insistencia en el equilibrio de todos los elementos armónicos, por ejemplo, impidiendo que los metales entren en forte y de ese modo atenúen el terciopelo ferroso brahmsiano. Señalar la calidad de la grabación de origen Telefunken (poco atmosférica, debido a la cercanía de los micrófonos), que, en la edición de Biddulph es un ejemplo de restauración por su proyección del sonido, dinámica y fidelidad tímbrica. La opción LYS se descarta por el abominable ruido de la pizarra original.
Imprescindible es el conocimiento del concierto público del 24 de octubre de 1948 a cargo de Wilhelm Furtwängler conduciendo la Berliner Philharmoniker. Este registro ha sido editado, entre otras, por EMI y Virtuoso (con sonido mate, leves saturaciones y velocidad inestable). Recientemente Audite ha preparado una nueva edición de partir de las cintas originales de la RIAS (la radio en el sector berlinés controlado por USA) de afinación adecuada, mayor riqueza tímbrica, con buena extensión y espacialmente abierta, dentro de los límites impuestos por la antigüedad de la toma. También se ha añadido una leve reverberación que compensa la seca acústica original del Titania-Palast, cine reconvertido en sala de conciertos tras la guerra. Esta invitación al mundo de Furtwängler se abre con unas espirituales terceras donde la mortalidad de la belleza surge de la nada; este suspense austero torna, en breves compases, en excitado y vigoroso, los consabidos accelerandi en cada crescendo (la técnica tan propia del director enlazando las regulaciones dinámicas con la agógica del tempo) y una coda turbulenta hasta la locura. Toses y diversas expectoraciones toman posiciones agresivas en el comienzo del andante para apaciguarse en un cálido y denso lamento melódico, donde el beethoveniano segundo tema canta legato. El scherzo, que Brahms baliza giocoso, es esculpido en cristal con siniestros útiles líticos. En el finale (marcado allegro energico e passionato) fluye un impulso atormentado e implacable, adentrándose en un conflicto visionario, donde las oníricas trompas acumulan tensiones hasta la devastación. Irresistibles las transiciones: no simples mezcolanzas para ligar dos ideas de diferente naturaleza, sino áreas de transformación, a veces a una esfera bastante diferente. Al modo beethoveniano, el acento es enfatizado por la percusión, que predomina sobre la melodía. En suma, una opción radical que ilumina la ardiente variedad orquestal (favoreciendo los bajos y las bellas maderas), la flamígera expresividad de las enérgicas acentuaciones, y que compone una arrebatadora y fulgurante lectura. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz, el portador de la verdad.
Un breve apunte sobre otros testimonios furtwänglerianos: La versión favorita en los foros por el dramatismo trágico de sus tempi suele ser la realizada con la misma orquesta berlinesa en diciembre de 1943. Sin embargo, en las ediciones manejadas (Tahra, Melodiya, Arkadia) el sonido estrecho, y, sobre todo, un ruido cíclico de origen desconocido que va percutiendo a lo largo de todo el movimiento final desequilibran la escucha hacia la esquizofrenia. La grabación salzburguesa con la Wiener Philharmoniker (Orfeo, 1950) también presenta un pésimo sonido en los fundamentales compases iniciales.

Arturo Toscanini contaba 30 años cuando Brahms murió. A pesar de que nunca coincidieron personalmente, le consideraba un contemporáneo, merecedor de ocupar un lugar especial en su repertorio. La densidad y transparencia de las cuerdas de la Philharmonia Orchestra, probablemente en el cénit de su gloria, quedó retratada en esta fenomenal toma sonora cosechada en concierto (Testament, 1952): La concepción apolínea en todo su esplendor, férrea en el trazo rítmico (con excepciones, escúchense los sorprendentes rallentandi de la coda conclusiva), vertiginosa pero rigurosamente estructurada (al compositor le disgustaba la rigidez metronómica y la falta de flexibilidad en la interpretación de sus obras), nítida de texturas y articulación (la frase favorita de Toscanini en los ensayos era “non mangiare le note piccoli”). Su criterio desprende un nivel de intensidad vibrante, particularmente apropiada en los movimientos externos, pero que bordea la brusquedad y la impaciencia en los sutiles y ambiguos ritmos de los centrales. Los acentos secos y cortantes, la tímbrica furibunda delinean una lectura clínica y nada elegíaca. Las leves toses se perdonan ante la claridad y definición del documento (descubrimos unas variaciones dinámicas hasta ahora desconocidas en el parmesano), que recoge los estallidos de los petardos que unos bromistas soltaron en el finale, como espontáneos efectos percusivos. El Maestro permaneció imperturbable.

Como era costumbre en Otto Klemperer, tiende a uniformizar los tempi haciendo los lentos rápidos y viceversa en aras de su proverbial limpidez de texturas y la inigualada percepción del detalle interno. El sonido de la Philharmonia Orchestra es austero, autoritario, recto, con una densa presencia casi física. Mantiene el equilibrio tímbrico remontando el peso de las maderas sobre los violines antifonales, algo que evidencia magníficamente la toma sonora. Estoicismo en el fraseo y articulación fuertemente dramática (inolvidable aceleración en la coda del primer movimiento). Gentil el lento, con apertura coral en los vientos. En el scherzo se combinan la solemne gravedad de expresión y las peculiares pausas antes de las secciones sforzando-fortissimo. Triunfal el arranque de la soberbiamente edificada passacaglia, que, sin embargo, a mediados, sobre la intervención del metal, casi llega a tambalearse ante el parón del tempo. Sin embargo, la impresión general es de un impulso rítmico de una enorme vitalidad. En resumen, personalidad y controversia. Resplandeciente y focalizada grabación (Warner, 1957) que permite el análisis de la marmórea polifonía.

La primera aproximación de Bruno Walter al frente de la BBC Symphony Orchestra (EMI, 1934) fue recogida mediante la curiosa técnica de grabación continua, duplicando varios compases para no interrumpir la marea musical, y dando tiempo a los ingenieros para preparar el siguiente disco. No obstante, esta acérbica lectura no hace sombra a la posterior con la Columbia Symphony Orchestra (Sony, 1959). Su amplia dedicación al lied le hizo un perfecto conocedor de las sutiles fluctuaciones del pulso que permean las canciones brahmsianas, y que el mismo compositor pedía se hicieran “con discrezione”. Por tanto, el fraseo es casi pianístico, tierno, efusivo, panteísta, y siempre apoyado en la subyacente estructura armónica. Apasionado pero suculento de matices, también dinámicos. Letárgico el andante y jocoso, tan plebeyo como su autor, el scherzo. La morosidad del tempo en la passacaglia deriva hacia la sentimentalización mientras el tejido orquestal adquiere una transparencia hipersensible. Este perfil encontraba apoyos en la profesión: Klemperer escupía con desdén que “Walter es un romántico” y Toscanini que “se derrite por momentos”. En verdad se puede encontrar cierta afección, pero siempre atemperada por la apreciación de la forma arquitectónica. Excelente sonido, con firmes bajos y rica reverberación.

En 1962 la editora comercial Reader’s Digest contrató a la Royal Philharmonic Orchestra of London para compilar una selección de las obras más trilladas del repertorio. Para ello se arropó con varios directores de renombre: Horenstein, Boult, Krips, etc. A finales de los setenta fue publicada brevemente por la RCA, obteniendo críticas favorablemente tibias. Fue sin embargo la soberbia edición a cargo de Chesky, discográfica especializada en grabaciones para audiófilos, la que despertó un furioso interés por este registro, que aún hoy se emplea como banco de pruebas de equipos de sonido de altos vuelos. La grabación posee una presencia asombrosa, con un amplísimo panorama, donde la reverberación vaga por el espacio. Todo esto no tendría la menor importancia si no fuera acompañada de una inolvidable interpretación de Fritz Reiner, que el mismo consideraba como la mejor de su discografía. Enérgico y riguroso, ligero de tempi, con un agresivo impulso rítmico, imperturbable en las variaciones del finale, donde la erupción de los metales sepulta las cuerdas. La legendaria precisión de Reiner no está reñida con la calidez que la partitura requiere por doquier, aunque no encontraremos aquí introspección trágica o heroica.

En 1943 Carlo Maria Giulini pasó nueve meses escondido en un túnel junto a una familia judía, mientras en la superficie de Roma carteles con su rostro impelían a las tropas nazis a su captura y muerte. En ese continuo de terror y desesperanza estudió la partitura de la 4º sinfonía de Johannes Brahms. Quizá por este atroz aprendizaje sus grabaciones no pueden ser más oscuramente pesimistas. Los leves problemas del scherzo con la New Philharmonia (EMI, 1968) quedan solventados en el registro (sin ensayos y en una sola toma) con la Chicago Symphony Orchestra (EMI, 1969). Una ejecución heredera de la gran tradición, que acierta a combinar la fluidez, el nervio y la expresividad de la escuela latina con el humanismo, la profundidad y el sentido constructivo germánicos. Reverente ante la obra, Giulini revive el drama interiormente con un fraseo afectuoso, firmemente centrado en la calidez granate de las cuerdas medias, conservando el adecuado sabor agridulce mediante un suave toque popular. Su amplia experiencia operística aparece en la respiración teatral del andante. En la passacaglia sabe conferir a cada episodio su propia semblanza e integrarla pacientemente en un todo orgánico y coherente. El metal (entrenado aquel entonces por Solti) es amansado, siempre nítido pero integrado en las sólidas maderas, y sólo en la misma conclusión libera todo su inexorable y lóbrego poderío. Toma sonora prolija, un tanto distante, con leves distorsiones. La postrera y maravillosamente sentida con la Wiener Philharmoniker (DG, 1989) está lastrada por unos tempi épicamente marchitos.

Las brasas toscaninianas se reavivan al escuchar a un exaltado y febril Carlos Kleiber en una de las escasas ocasiones en que se ha sometido a los estudios de grabación. La presencia klemperiana de las maderas abre una garbosa síntesis entre la incisividad del pormenor y la disciplina de la lógica compositiva. Agógica y acentuación exquisitas en el tema del movimiento lento, que camina con presunción por la Strasse. El scherzo tiene el sentido festivo, no del cabaret donde Brahms tocaba el piano con 13 años, sino del salón aristocrático, donde la percusión, ceñida y elegantemente vestida para la ocasión, baila con una dinámica estrecha y frígida. Su elegante factura del rubato se cimenta en el análisis intenso y no en la emoción urgente del momento. Esta estudiada espontaneidad, inexorable en la precisión de lo escrito sin resultar rígida, encuentra la reconciliación en el énfasis de la claridad barroca en la passacaglia final, donde Kleiber descorcha el champán (¡Evohé!, ¡Evohé!) y las burbujas inundan el descenso a la clave menor conclusiva, llevando a la Wiener Philharmoniker al límite de la embriaguez, incandescente pero siempre manteniendo la belleza del sonido. Desde su aparición (DG, 1980) se ha criticado la dureza del sonido, vidrioso, estridente en las cuerdas afiladas. Las sucesivas ediciones han conseguido templar la transparencia con la calidez.

Intolerablemente romántico, exageradamente perfumado en los solos, Leonard Bernstein pasa de puntillas por las transiciones. Recreación de gran anchura, pulso masivo e implacable expresividad, reveladora del crítico dualismo subyacente en la obra, donde, dentro de la inamovible forma se dan cita trenzas de notas extrovertidas, depravadamente brillantes, venenosamente impetuosas, elocuentes y algo desequilibradas, a veces torturadas (cuerdas en el adagio, compás 41), desesperadamente furiosas (apertura de la passacaglia), distorsionadamente lógicas, provocadoramente emocionales, tórridamente walterianas, contagiosas y persuasivas. Lenny solía conducir el scherzo sin utilizar las manos, sólo con movimientos de la cabeza y hombros, haciendo de cada concierto una celebración (personal) desmesurada, un rito (propio) inaceptable. Sean indulgentes y pasen un rato estupendo con la Wiener Philharmoniker (DG, 1981). Registro de impactante amplitud dinámica.

Un día Sergiu Celibidache preguntó a Furtwängler: “Maestro, ¿como se ejecuta este pasaje?, ¿cual es el tempo correcto?” La respuesta de éste fue radiante: “Depende de cómo suene mejor”. A pesar de la potencia (en el sentido geológico) de las cuerdas la tersura textural es tal que se podría realizar un estudio tímbrico orquestal, en un último grado de perfección constructiva que permita apreciar la refinada, profunda y expresiva percepción sonora del rumano, sin dar nunca sensación de morosidad (tempi brucknerianos pero eternamente cambiantes). La interconexión de las líneas musicales es siempre extraordinariamente pura, aunque para ello altere con frecuencia las marcaciones dinámicas. Impecable toma sonora de EMI (con la Münchner Philharmoniker, 1985), preferible a la de DG (con la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, 1974), salpicada de vehementes mugidos que sólo pueden deberse a los subrayados vocales del mago Celi: “A Brahms lo quiero alemán y cantado con amplitud, no silbado y siseado” abroncaba a la orquesta en los ensayos.

Charles Mackerras revive la escala decimonónica de la orquesta de Meiningen con la que se estrenó la sinfonía al colocar los segundos violines a la derecha del director, como los viejos maestros, ofreciendo de este modo una perspectiva sonora y dinámica estimulante. La Scottish Chamber Orchestra utiliza instrumentos modernos excepto en algunos casos concretos (por ejemplo, timbales y metales) que poseen mayor incisividad rítmica. Aunque hay cierta dosis de portamento en las cuerdas y algunas retenciones mengelbergnianas, no hallarán aquí la sugestión melancólica de las antiguas versiones, pero sí aquel principio wagneriano que implica comenzar la melodía con una duda, persistiendo en ella, hasta acelerar lentamente alcanzando el tempo varios compases adelante. Magnífica toma de sonido recogida a la breve, con sólo dos micrófonos y sin mezcla posterior (Telarc, 1997).
Los lectores avisados sabrán que el sonido y el estilo dependen mucho más del ejecutante que del instrumento. Posiblemente por ello, la (seca) sonoridad conseguida con los instrumentos históricos de London Classical Players por Roger Norrington tiene un menor atractivo que la de Mackerras, sobre todo en los momentos líricos, acaso por el mínimo uso que hace de las inflexiones de tempo y fraseo, vibrato y portamento (EMI, 1994).
Reconciliar el flujo melódico con los temas es un reto permanente para el músico que se acerca a Brahms. Si la opción de Karajan es puro melos, y Norrington elige recalcar la silueta de los motivos con decisión, haciendo cada fin de compás audible, John Eliot Gardiner logra una articulación respirada, sin el continuo legato wagneriano, remarcando la herencia del ayer (su pasión por la música vocal del Renacimiento y Barroco) en la naturaleza cuasi fonética de la obra, mientras la variedad tímbrica, dinámica y textural del discurso musical refleja su carácter progresista: “Brahms se sirve del pasado como medio para trasponer el umbral del futuro”. Para Gardiner la música (la personalidad) de Brahms es un equilibrio entre opuestos; por ello alude a la imagen borgiana “fuego y cristal”. La Orchestre Révolutionnaire et Romantique se vertebra al modo arcaico en grupos corales perfectamente diferenciados, que dialogan antifonalmente entre sí. En cuanto a los instrumentos, destaca el color especial de las trompas naturales, tan apreciadas por el autor, y la transparencia conseguida al equilibrar cuerda y madera. Un encuadre analítico, donde el carácter sentimental de algunas marcas dinámicas y expresivas es ignorado, lejos de los Mengelberg o Walter (aunque la sombra de Furtwängler se apodere de la coda en la desenfrenada aceleración en los últimos 40 compases del primer movimiento). Hay otros abruptos y perversos rasgos en el movimiento lento, como la presencia tremolante de los timbales, o la intrínseca cualidad danzable de los ritmos. Al fin y al cabo, a pesar de la escala de las fuerzas, esto es íntima música de cámara. La brusquedad en los tempi en los movimientos externos puede inducir a cierta urgencia y superficialidad. Pletóricamente grabada, aunando finura y espacialidad, durante un concierto en el Royal Festival Hall (Soli Deo, 2008).

Hay, naturalmente, otras versiones destacables, aunque a veces se eche de menos un soplo de aliento poético y personal:
Igor Markevitch controla la Orchestre Lamoureaux (DG, 1958) con precisión, análisis y brillantez. El peculiar timbre de la orquesta francesa reta a una curiosa experiencia.
Carl Schuricht es otro deudor del legado toscaniniano, que asegura los tempi, ligeros y sencillos, con un modesto rubato para caracterizar cada variación (extremadamente delicada la nº 12, con su fantasmal flauta) sin perder el sentido de la forma. La grabación (Artemisia, 1962) presenta los habituales problemas en las mezclas (maderas en primer plano, pasando poco después al fondo de la orquesta de la Sinfonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks).
Wolfgang Sawallisch contiene a la Wiener Philharmoniker (Decca, 1963) en la línea rigurosa, objetiva y racional, de sereno equilibrio sonoro, y corta de inspiración.
Que George Szell fue asistente de Toscanini se detecta en el estilo incisivo, de claridad textural y rítmica, y cierta despreocupación por las dinámicas, sin abandonarse al romance y a veces virando hacia lo lúgubre. El mesurado tempo en el finale le permite apuntalar su sentido arquitectónico. Enjuta grabación, parca en dinámica, de The Cleveland Orchestra (Sony, 1967).
Leopold Stokowski y la New Philharmonia Orchestra (RCA, 1967): centrado en la singular variedad tímbrica, de la que hace una charlatana hipérbole subjetiva, sin llegar a ser rapsódicamente amorfo.
Algunos críticos demuestran una gran lealtad al registro de Kurt Sanderling con la Staatskapelle Dresden (Tower, 1972): en la vía intermedia entre romántica y clásica (como el mejor Giulini) hace una lectura terrena, concisa y mesurada, de ataques suaves y nítidos, de tempi amplios, y canija de arrebato. Su segundo intento con la Berliner Simphonie Orchester (Capriccio, 1990) presenta mejor sonido.
La de Bernard Haitink con la Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam (Philips, 1972) es otra interpretación calculada, rítmicamente exacta, atinada al planificar los juegos de tensión y relajación, pero hay músicas (la de Brahms sobre todo) que soportan mal una aproximación exclusivamente lógica.
La grabación en directo de Yevgeni Mravinsky dirigiendo a la Filarmónica de Leningrado (Melodiya, 1973) ofrece un sonido pleno, timbrado y robusto, por lo que es aún más lamentable que el exceso de rigidez en los ritmos no case bien con el vienés adoptivo que fue Johannes Brahms.
István Kertész (Decca, 1974): Aproximación seria en la línea de Haitink, pero con una Wiener Philharmoniker en su cénit. Excelente grabación.
Aunque Karl Böhm suele ser encasillado dentro de la tradición subjetiva, en esta grabación con la Wiener Philharmoniker (DG, 1975) se muestra moderado, restringido, ordenado, austero, noble, dando la sensación de una asepsia lírica.
“Belleza sin forma, sonido sin significado, poder sin razón y razón sin alma” decía el ilustre crítico británico David Cairns a propósito de las grabaciones de Herbert von Karajan. Hasta en diez ocasiones se acercó a la Cuarta Sinfonía de Brahms. La de 1978 para la Deutsche Grammophon recoge una versión muy brillante, especialmente en sus movimientos extremos, aunque las texturas poco camerísticas de los intermedios resultan menos convincentes. Karajan logra extraer con eficiencia la característica suntuosidad de la cuerda de la Berliner Philharmoniker, pero con un exceso de aterciopelado legato, con un continuo vibrato lacando una superficie tan suave que oculta la presencia humana.
La impenitente gestualidad rítmica de Georg Solti con la Chicago Symphony Orchestra (Decca, 1978) en una recreación muscular, de moldeado aerodinámico en los tiempos rápidos, que sermonea en los movimientos lentos, con una sección de metales prominente, exaltada y visceral.
Christoph von Dohnányi con la Orquesta de Cleveland (Teldec, 1987): Plano, sin arriesgar. Olvidable.
La música de Brahms tiene un contenido emocional que no se puede despreciar y su dualidad, brusca y tierna, exige del director mucho más que una lectura correcta y vacía, por muy espléndida que sea: Riccardo Muti es un anacronismo hecho a sí mismo, un déspota de la vieja escuela, impersonal y distanciado. Philadelphia Orchestra (Philips, 1988).
Dentro del talante cartesiano y cerebral está un director de los de antes, Günter Wand: la construcción, fiel a la letra, es impecable, pero con el pulso tan severamente vienés, que (secretamente) echo en falta la rabia de un Toscanini o la meditación de un Furtwängler. Toma en vivo con la NDR Simphonie-Orchester (RCA, 1997).
Simon Rattle se confiesa giulinianista en Brahms. Sin embargo, parece que es la Berliner Philharmoniker (EMI, 2008) la que toma las riendas y conduce la interpretación como lo ha hecho en las últimas décadas (Claudio Abbado incluido, DG, 1991): perfecta de sonido y amortajada.