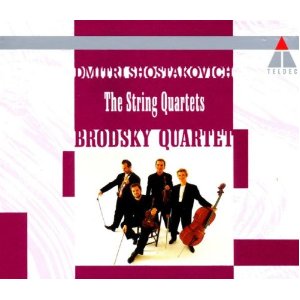Durante
su estancia primaveral de 1891 Brahms trabó amistad con el clarinetista de la
Orquesta Ducal de Meiningen, Richard Mühlfeld. Impresionado por su virtuosismo e
intoxicado por su tímbrica, decidió abandonar su retiro compositivo y crear
algunas obras para el instrumento.
El
Quinteto op. 115 para 2 violines, viola, cello y clarinete engloba en su sólido
concepto arquitectural una síntesis de su técnica retrospectiva, utilizando el
timbre discreto del clarinete como estructura junto con el principio de
metamorfosis continua. Brahms hace gala de una excelente comprensión del instrumento
(muy evolucionado sobre el de cinco llaves y endiablada digitación cruzada que
conoció Mozart), que con dieciocho llaves ya permite una extensa tesitura y una
entonación muy efectiva, haciéndolo sonar en el placentero registro medio, y
llevándolo al agudo solo cuando la dinámica se incrementa. El rol del clarinete
no es ya el de solista acompañado, sino que siguiendo un principio de
equivalencia se suma al cuarteto de cuerdas con propósito de variedad, riqueza
y colorido, creando nuevas combinaciones sonoras nunca antes exploradas.
Desde
la frescura y exuberancia de su juventud hasta la plenitud y sobriedad de su
madurez desfilan en esta despedida vital de construcción asimétrica y compleja,
de ambigüedad armónica y rítmica que rompe los límites aceptados y culmina ese
largo diario íntimo que es la música de cámara de Brahms.
I Allegro: La oblicua forma sonata consta de una introducción (cc. 1-13) en la que se expone como leitmotiv un fluido balanceo en los violines; la exposición (cc. 14-70) alinea un primer tema al violonchelo y viola desde el cc. 14 y ss., un segundo sujeto más espeso al clarinete y violín en octavas en c. 37 y ss., y un tercer motivo suavemente sincopado a las cuerdas en c. 48 y ss.; un desarrollo libre (cc. 71-135) que se abre con un pasaje similar a la introducción; la recapitulación simétrica de los temas (cc. 136-194); y coda que trae el recuerdo de la apertura (cc. 195-218).
II Adagio: Movimiento seráfico articulado como lied ternario ABA, despierta con un canto áspero del soñador clarinete mecido por las cuerdas en sordina (cc. 1-51); un episodio rapsódico central de carácter zíngaro con los arabescos del virtuoso sobre los arcos en tremolandi (cc. 52-86); y una recapitulación dialogada en ambiente íntimo (cc. 87-127), concluyendo con una mágica coda libre (cc. 128-138).
III Andantino - Presto: A
modo de lírico preámbulo en 33 compases se expone un tema piano y semplice para luego en el descuidadamente juvenil presto adoptar maneras de scherzo furtivo y fantasmal: exposición
(cc. 34-75); desarrollo (cc. 75-113); y tras una breve transición (cc. 114-122), cierra la recapitulación (cc. 122-192).
IV Finale: Incapaz de decir adiós, transparenta argumentos previos en rígida forma variaciones: tema sombrío (cc. 1-32); variación I, protagonizada por el chelo (cc. 33-64); v. II, agitada y sincopada (cc. 65-96); v. III, con discretos arpegios del viento (cc. 97-128); v. IV, dialogada con ternura (cc. 129-160); v. V, a ritmo cambiado (cc. 161-192); y coda (cc. 193-222), que revierte repentinamente al leitmotiv. Brahms, nostálgico consciente, retorna del pasado, manufactura artificialmente su rostro otoñal y anuncia a Schoenberg.
Charles Draper era un joven clarinetista cuando atendió la primera interpretación
del opus 115 en Londres con Richard Mühlfeld y el Cuarteto Joachim en 1891. De
manera novelesca y especular, el propio Mühlfeld escuchó a Draper interpretar
el quinteto a principios de siglo XX y confesó haber recogido nuevos matices en
la partitura. Los componentes del Léner String Quartet radian una cálida producción
de sonido, incluyendo amplio vibrato y portamento, que hoy (nos) suenan como un
anacronismo, pero es probable que Brahms estuviera conforme con este estilo de
interpretación de gran flexibilidad, tal y como él tocaba el piano. La grabación
eléctrica, con cuerdas poco definidas, especialmente las graves, dan la equivocada
sensación de solista acompañado, seguramente por su colocación ante la bocina (Pearl,
1928).
El Cuarteto Busch es, por origen y contacto cultural, el heredero directo del
Joachim-Quartett que estrenó la obra. Los Busch rehúsan subrayar el lado taciturno de la música, eligiendo destacar un tenso diálogo entre las individualidades, con
un homogéneo e intenso vibrato como elemento constituyente y esencial del
sonido. Espontaneidad e intensidad emocionales se vuelcan en una poesía
radiante, una serenidad llena de dramatismo, una libertad orientada dentro de la
descarnada austeridad, subrayando la integridad estructural de la obra, que
recuerda que Brahms se consideraba a sí mismo un clasicista y no un romántico. Reginald
Kell hace pleno uso de esta independencia, con un fraseo extremadamente flexible,
detallados acentos dinámicos, timbre blando y vibrato variable que invita a
compararlo con el destinatario de la obra según los testigos. Contundente,
urgente e inusual tempo en el allegro donde el clarinete escala
atormentadoramente el arpegio de re mayor (c. 5). A pesar del lento tempo en el adagio, Kell expone el tema de apertura en un solo aliento. Con el
pulso básico muy presente, los músicos son capaces de emplear un liberal uso
del rubato sin sacrificar fuerza o inercia, como en el ligero y gracioso presto. Sonido histórico de 1937 (Warner),
es decir, vencido y chirriante.
El relajado sentido improvisado que Brahms habría compartido y admirado
pareció colmar durante décadas todas las expectativas sobre la obra: cálida y
morosa, romántica y melancólica, pulida y desgarradora. Los Miembros del Wiener
Oktett y Alfred Boskovsky (de timbre lírico y luminoso, ágil, nunca tenso, incluso
en los pasajes más nerviosos) personifican como nadie esta sensación de
conjunto de cámara: adviértase el aterciopelado uso del clarinete como
acompañante en los cc. 18 y ss. del allegro,
mientras el tema es presentado por los violines. Hoy este quinteto parece
diluirse en tonos sepia y reclamar más energía en la elección de los tempi y menos encanto tímbrico (esos
oscuros trémolos bajo la línea del clarinete en el adagio). Sobresaliente toma sonora, agraciada con información
lateral, pero la ganancia excesiva en las secciones piano atrae magnéticamente ruidos espurios exteriores al estudio (Decca,
1961).
El juicio honesto y sobrio del Smetana Quartet confía en el genio colectivo y
unificado. En el allegro destaca el
desarrollo en un clima fantástico: sus cuatro últimos compases mantienen un
pedal en las cuerdas medias mientras el cello y el austero clarinete de
Vladimir Riha juegan con las semicorcheas. El tercer movimiento comienza muy
tranquilo y misterioso en el andantino, contrastando con un verdadero presto,
excelente de carácter, donde la disciplina rítmica llega a la violencia
expresiva. Variaciones con apacible concepto narrativo, buscando el máximo
contraste y creatividad en la diversidad de afectos; la coda como descarnada
despedida. Grabación eslava (Supraphon, 1964), clara y realísticamente definida,
destacando el clarinete sobre la tímbrica áspera de las cuerdas, a veces
aquejadas de problemas de entonación y empastado, como en el noveno compás (y
ss., desastrosos) del adagio, donde clarinete y violín
intercambian las partes asignadas al inicio del movimiento. El oso Brahms se
habría sentido cómodo con esta rudeza cosaca en lugar de la distinción vienesa.
Gervase de Peyer posee el timbre idealmente meloso y cuenta con el apoyo integrador, alerta y sensible del Melos Quartet, perfectamente equilibrado en su peso interno relativo. Especial la sensación de despedida, afectuosa e inteligente, de elegancia encantadora y sin sentimentalismos añadidos. El tempo del allegro es tan pausado que da lugar a degustar las indicaciones dinámicas con precisión y expresividad, por ejemplo, en el fraseo respirado con calma en el quasi sostenuto (cc. 98 y ss.); desde el c. 149 hay una sección staccato (Brahms pide ben marcato) en la que los delicados tresillos del clarinete apuntalan en su justo punto el sonido del conjunto de cuerdas. Adagio de aristas rasposas, aunque sobresaliente en el estilo
húngaro. Tremendamente claro y articulado el presto, como también las variaciones, donde destacan dulcemente esos
últimos nueve compases (cc. 184-192) que cumplen la función de coda con el
retorno del tema original. Estupenda y cálida grabación, desentrañando las
tímbricas, también los incesantes gemidos de los asientos de los músicos (EMI,
1964).
Reconozco que me costó valorar la lectura del Amadeus String Quartet (DG, 1967),
de suntuosa poética, reposada y apolínea, sin dejar de lado la fortaleza formal
clasicista, pero deslizándose hacia la belleza tímbrica, especialmente del clarinete.
Karl Leister (principal de la Berliner Philharmoniker durante 25 años) ha grabado
la obra en seis ocasiones con el mismo patrón interpretativo neutro y objetivo,
brillante técnicamente, si bien de escaso rango dinámico y paulatinamente
resbalando hacia la languidez. Su timbre cremoso, de relajada tibieza, sin la
implicación emocional de un Peyer, sufre de escasez de variedad tonal: percíbase cómo desde el c. 44 del presto
el clarinete es continuamente reclamado a empastar con las diferentes cuerdas
según van abandonando sus breves entradas temáticas. No obstante, en el finale su tesitura alta en piano es muy vehemente, integrada en una
lectura de pesimismo amargo y goyesco. Evidenciando el homenaje a Mozart, el
cuarteto aporta el lado enérgico y apasionado dentro de su suave contención, contrastando
atmósferas y apoyado en un vibrato muy extendido. Toma sonora resonante y
emulsionada, sin demasiado detalle individual.
El ultraterreno nivel de flexibilidad del fraseo y el tornasolado coloreado de
David Shifrin recuerdan a los de Fischer-Dieskau. El Emerson String Quartet tributa
la unanimidad, la sensibilidad bajo control, la riqueza de matices dinámicos. El
cuarteto suena brillante y enérgico, rico en espeso vibrato, con trazas de portamenti: Percíbase cómo las cuerdas
ceden su sitio para que asome el clarinete en su primera aparición, o cómo logran
una dramática transición entre introducción y exposición (cc. 12-14), efecto
que se pierde enteramente si las cuerdas no entran con energía; en fin, el gentil
ataque del desarrollo (cc. 71 y ss.). El comienzo del adagio suena íntimo y maravilloso, Shifrin cantando tristemente el
tema de apertura, y expira después casi improvisando; los interludios gitanos resultan más pensativos y reflexivos que desafiantes o fieros, manteniendo la visión
melancólica en el sonido apagado de las cuerdas, y en todo momento subrayando
la dialéctica mayor-menor, las luminosas secciones externas contrastadas con la
bohemia y desesperada pesadilla interna . En el presto el clarinete dibuja insuperablemente una serie de figuras
sincopadas (cc. 54-63) sobre un fondo pizzicato.
Bien diferenciados los humores de las variaciones, con un acorde final
desesperanzado. Toma sonora compacta (DG, 1996).
Sabine Meyer tuvo el dudoso honor de resultar tormentosamente famosa en 1982
después del rechazo que generó entre los miembros de la Berliner Philharmoniker (73 votos a 4) su proposición como primera intérprete femenina. El Alban Berg
Quartet hace gala de redondez técnica, refinamiento educado y reservado
emocionalmente, perceptibilidad y perfecta interacción. Interpretación contrastada
en color y dinámica, plena de elegancia y riqueza de detalles: en la entrada
del segundo tema (cc. 37 y ss.) Meyer procura una sensualidad oscura y
aterciopelada que empasta muy bien con la octava del segundo violín. El primero
en general se arroga un protagonismo incontenido, no muy diferente del rol de
Busch: en la apertura del adagio
sombrea en demasía la melodía sincopada del clarinete, y finaliza con una
prominente escala a solo la figura contrapuntística que desde los cc. 17 al 25
clarinete y violines dibujan en octavas. Fantástica tímbrica en el área zíngara
y efecto alegremente rítmico por el breve uso del staccato en todos los atriles en el presto (cc. 162-166). El quinteto op. 115 es una obra muy difícil
de recoger en concierto por el complicado y sutil equilibrio de voces necesario.
Aquí el resultado es formidable (EMI, 1998).
Según
testigos de la premiére del quinteto
en Londres en 1891, Mülhfeld cambió rápida y brevemente de clarinete en la
sección zíngara del adagio (cc. 79-86),
reemplazando el habitual instrumento en la por otro en si bemol. Siguiendo este
impulso, Eric Hoeprich utiliza dos copias de los clarinetes en madera de boj
(en lugar del más convencional ébano) conservados del propio Mühlfeld. También
las cuerdas del London Haydn Quartet se rigen por los principios historicistas,
con articulación, fraseo y dinámicas desplegando un rico paisaje sonoro,
territorio para una lectura introspectiva, capaz de aclarar su contenido
emocional. Hoeprich, constructor él mismo, logra que la ligereza de su
instrumento empaste fascinantemente con la rápida caída del sonido de las
cuerdas naturales en acordes y texturas, apoyándose primordialmente en su
flexibilidad dinámica, pulso elástico y perfecta entonación en un timbre cálido
y resinoso (a veces con prominentes portamento y vibrato). Dado que el elemento
de danza nunca está muy alejado en Brahms, acertadamente se sugiere en el adagio el balanceo de una barcarola, y
se da a la cuerda grave el peso necesario, como en la apertura del andantino (cc. 1-7), donde clarinete,
viola y cello recrean un verdadero trío. El tempo
lento del finale resalta sus texturas, como en el libérrimo rubato en la variación III donde Brahms introduce un
efecto toccata en el clarinete (cc.
113-119), con una tesitura de dos octavas y media sobre fondo pizzicato. Extraordinaria intensidad de
la coda final (Glossa, 2004).
Además
del uso de instrumentos originales, la flexibilización en el uso de unidades de
fraseo cortas, la demolición del vibrato continuo y la recuperación del ocasional
portamento (cc. 115, 172), permiten al Fitzwilliam Quartet otorgar una gran
variedad retórica a cada uno de los temas individuales, enfatizando las
contiendas dinámicas que realzan el potencial dramático de la obra. Lesley Schatzberger
también utiliza una réplica del instrumento de Mühlfelds de cuerpo casi cilíndrico
y timbre delicadamente colorido. Racial en el húngaro adagio, cuya área central (donde la cercanía de los micrófonos hace
aflorar unas cuerdas que parecen imitar un resonante címbalo, y el abandonado
clarinete restalla) se configura como núcleo espontáneo de toda la
interpretación, vibrante y poco otoñal. Los tempi
enérgicos enfatizan la expresividad del presto,
con sus secciones muy contrastadas. Toma sonora pluscuamperfecta, todos los
partícipes presentes por igual, incluso en los floreos de las cuerdas en el área
zíngara (Linn, 2005).